Solía ser extraño y amargo su despertar. A veces se desperezaba con algo parecido a una resaca. Pero lo peor no era el malestar y el dolor de estómago sino los restos adheridos a la piel, como cabellos pegados con sangre en las manos y ese sabor especial en la boca. Un recuerdo al mismo tiempo de placer y de pesadilla. Un fuerte dolor de cabeza y el acostumbrado sentimiento de culpabilidad.
Lo primero que hacía era quitar las sábanas, tan llenas de manchas delatoras y de rastros que cualquier policía científico podría aprovechar. Después se desnudaba completamente y hacía una gran bola con toda la ropa y la llevaba a la lavadora. La ponía en marcha de inmediato. Eso le daba cierta tranquilidad, aunque imaginaba que acaso no era suficiente ni con la gran cantidad de jabón y agua caliente que utilizaba. Con el tiempo había aprendido que era lógico vestirse de blanco. Así luego todo se podía inundar en jabón con mucha lejía. Ese fuerte olor a cloro de cada mañana posterior a la caza… Cuando la lavadora empezaba a llenarse de agua, iba a su cuarto de baño. Jamás miraba el espejo. No quería verse con la cara llena de untada de esa salsa roja medio seca. Observaba, eso sí, sus dedos. Esas marcas de sangre humana que rodeaban sus uñas no se iban debajo del grifo. Para eso tenía un cepillo de uñas. Algunas veces la limpieza era tan meticulosa que el cepillo acababa por herirle la piel de los dedos y tenía la aprensión de que su sangre se juntase con la de su víctima. Después volvía a ver su cama. La observaba unos segundos, como si quisiera detectar en ella algún tipo de respiración. En general los que aguardaban su turno en el cofre bajo la cama morían asfixiados o se encontraban ya demasiado debilitados para hacer ruido. Tomaba el plástico con el que envolvía el colchón y lo introducía en la bolsa para reciclar plásticos. Esto le provocaba una ligera sonrisa irónica. Un buen ciudadano sabe la importancia de reciclar, y respetar el medio ambiente, se decía.
Después, miraba por la ventana. Todos los días parecían estar nublados a las siete de la mañana. No le importaba asomarse desvestido. Por el contrario, pensaba que acaso eso podría provocar que una nueva víctima se sintiese atraída. Luego se duchaba. Al mirar sus pies contemplaba un caldo oscuro, mezcla de sangre y de su caminar descalzo por el suelo del sótano. Con el tiempo decidió que era mejor no utilizar esponjas que pudieran conservar briznas de sus invitados. Se lavaba con las manos y luego lavaba bien la bañera. No hacía estas operaciones con música clásica, como los psicópatas de las películas. Le gustaba mucho “nuestro género chico”, mal llamado chico, se decía, porque para él la zarzuela era lo mejor del mundo. Sin embargo, sentía un respeto por sus víctimas y les guardaba un luto matinal. Y sobre todo, se apartaba de ese cinismo asesino para encarar ya el desayuno como un ciudadano normal. Peinado hacia atrás, con su bigotito bien pulcro, perfectamente recortado, no solo limpio de restos mortales. Y su barriga, de bebedor de cerveza, perfumada, como sus manos con desodorantes baratos. Hacia las diez de la mañana, cuando subía la persiana metálica de su local de compra venta de objetos de segunda mano, ya se sentía un hombre normal y casi podía olvidarse de lo ocurrido la noche anterior. Sobre todo, si entraba gente a preguntar por aquel órgano electrónico de los años sesenta, o el ordenador de quince euros, o la Thermomix abollada. Llamaba a su anciano padre, chateaba con su mejor amigo… Todo normal. Algunos clientes le apetecían… No se trataba de un determinado tipo de cliente. Le encantaba la variación. Mujeres, hombres, ancianos, niños. En cierta ocasión comenzó a comerse un perro vivo, pero le entraron ganas de vomitar. Desde entonces empezó a decirse que no le gustaba la carne animal y se hizo vegano. Como si lo discutiera con alguien, se decía que sin embargo él sí que lo entendía.
Pero lo duro no era el principio de cada jornada. El atardecer era el peor momento del día. Se había comportado como una persona normal durante toda la mañana y la tarde, siempre que no se hubiera enamorado de las proteínas de algún “prendario” como denominaba a los que le dejaban sus trastos viejos en depósito. Eso era algo que pasaba con frecuencia. Qué bonito cuello tiene esta prendaria, pensaba, o qué hermosos jamones tiene este gordito prendario. A menudo tenía demasiados cuerpos muertos o medio muertos debajo de la cama. Entonces sus días eran normales, porque no iba a atacar a nadie. Pero al atardecer llegaba esa hora en la que se debatía entre tratar de ser una persona normal, ahora que todavía nadie sospechaba de él, o ceder a las fuertes tentaciones de transformarse en un monstruo y montarse una de sus orgías de sangre. Notaba esos latidos: en el corazón, en la cabeza… y en aquellas extrañas erecciones. Los bíceps parecían transformarse. Los notaba con un tono excelente, listos para algún ejercicio de locomoción arbórea propia de un primate menos evolucionado, como si fuera a convertirse en un hombre mono. Pero realmente aquello solo sucedía en su corrompido cerebro. No obstante, algo en él oponía cierta resistencia a volver a disfrutar de la peor pesadilla imaginable. Pero siempre cedía.
Si te apetece hacer relatos o novelas de terror, puedes también contar con Enrique Brossa. Solicita información en privado, por WhatsApp.
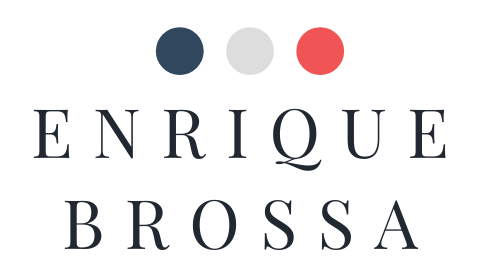


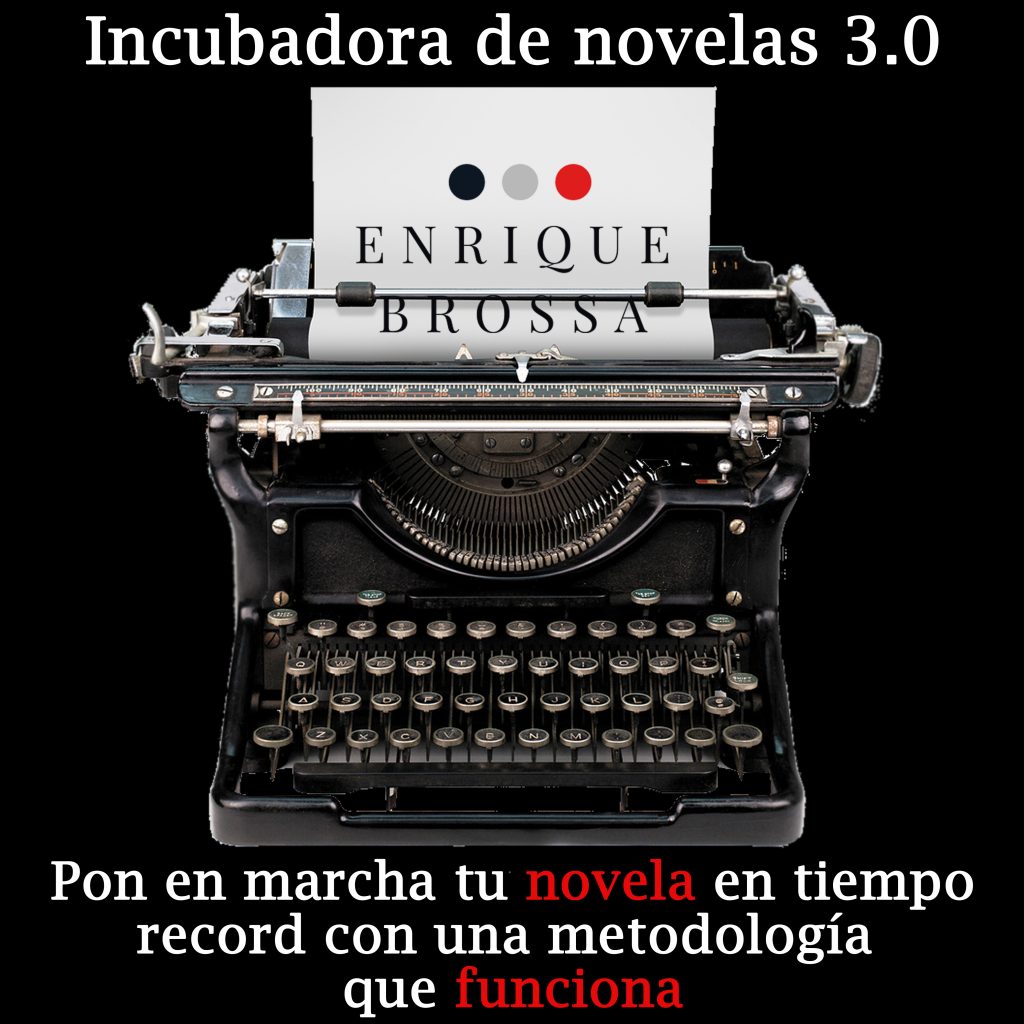


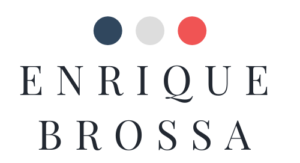
Excelente. Me ha gustado mucho.
Original, cómo siempre muy bien escrito y altamente perturbador.
Enhorabuena
¡Qué bueno!
Se puede oler los bajos en el sótano,cuerpos caídos los muertos,su despedida los por vencer.
Puro terror y espanto. Sumisión.
Silencio y fin.
¡¡Grande maestro!!
Para cuándo tu libro recopilatorio de tus fantásticos relatos?