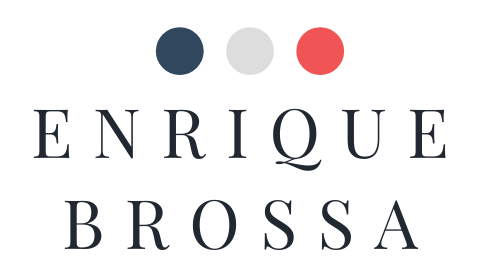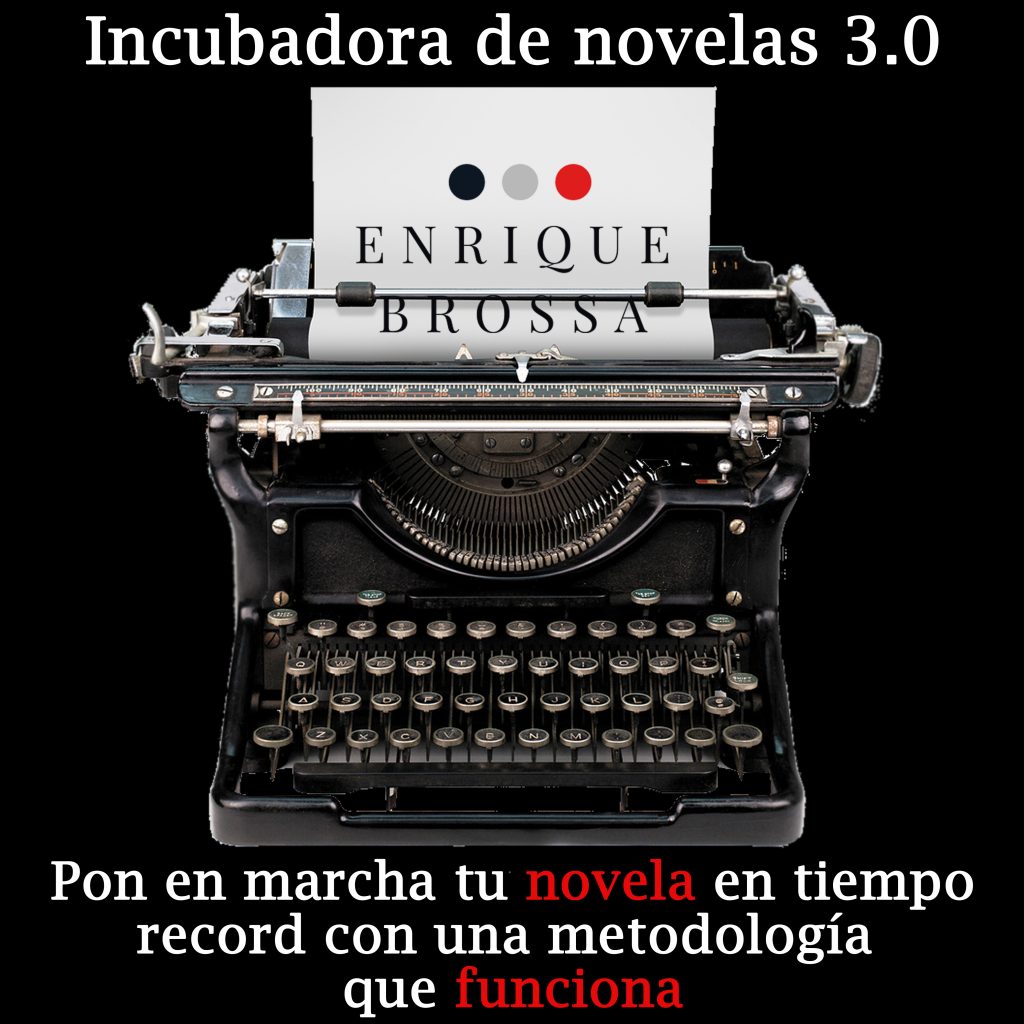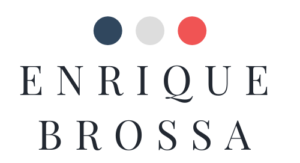Érase un hogar en el que todas las bisagras chirriaban. Por mucho que se lubricasen los goznes unos ruidos agudos como las llantinas de un bebé, mantenían la piel erizada a todos los miembros de la familia.
No logrando el padre evitarlo con sus arreglos, llamaron a un carpintero, y desmontó cada puerta de cada habitación, de cada ventana, de cada armario, y untó de aceite concienzudamente cualquier posible punto de fricción. Al acabar su tarea, el carpintero cerró y abrió varias veces cada puerta para demostrar que había hecho bien su trabajo y se fue contento con el dinero que justamente había cobrado.
Al irse, el padre celebró el momento a partir del cual ya se podría vivir y descansar en aquel extraño lugar. Pero a los pocos minutos, tuvo la sensación de que empezaban a oírse los mismos chillidos o peores. Las ventanas gritaban, las puertas aullaban como lobos y por primera vez los cajones lloraban angustiosamente cada vez que los abrían. Y el niño pequeño empezó a llorar también.
La madre, presa de una rabia incontenible, prohibió amenazante a los niños que tocasen las puertas y dejó las ventanas abiertas de par en par con tal de no tener que escucharlas en su insistente zurrir. Todas los cajones y puertas permanecerían sin cerrar, dijo a los niños, y además reprochó a su marido haber aceptado tan pésimo trabajo por parte del carpintero.
Aquella noche, en el valle tranquilo se levanté un viento suficiente como para hacer que las ventanas se movieran y además de chirriar, se golpeaban. Los niños, despiertos y notando el correr del aire como si estuvieran al raso, ya no distinguían entre el aullar de las bisagras y guías de cajoneras de los lobos, que de cruel mirada y flacos andares, merodeaban en el bosque. Todos lloraban a la vez de miedo, y más aún cuando se oyó el chirriar de la cancela del jardín, que en aquel concierto de violines desafinados, ponían el estruendo de la percusión, con el eco sostenido producido por el temblar reverberante de la verja de hierro.
El padre acudió corriendo a cuidar de los niños sin atreverse a cerrar las puertas por temor a contradecir a la madre, que gritaba como una loca, maldecía a su marido y tiró platos y vasos a las paredes. Por fin la madre, agotada de tanto chillar, se quedó dormida sola en la cama, ya que el padre acudió al cuarto de los niños y los abrazó a todos hasta que también quedaron dormidos. Entonces se levantó despacio y cerro todas las puertas con cuidado, incluso la cancela del jardín y quemó ramas verdes pensando que el humo ahuyentaría a los lobos que le había parecido ver bajo aquella luna casi apagada.
Al amanecer, fueron de nuevo los primeros chirridos los que despertaron a los niños. Salieron con sus camisones de franela hasta los tobillos y vieron todos los destrozos de platos y vasos hechos añicos. Tuvieron que beber directamente de la vasija grande de barro para la leche, y de los cazos de metal, ya que todos las tazas y tazones, vasos y copas estaban a trizas alfombrando los suelos de la casa junto con cucharas y tenedores.
La madre barrió ella misma sus destrozos y el buen hombre llevó en su carreta tirada por un caballo viejo a los niños hacia la escuela.
-¿Y si pusiéramos llaves y cerrojos en todos los sitios, y candados en los cajones? -le propuso la mujer a su vuelta. Pero el padre ya no quería pedir más ayuda al carpintero ni hacerlo él mismo, porque le parecía que de nada serviría. Por eso, las discusiones entre ellos arreciaron, ya que ella le acusaba de inacción.
-Querida, tú crees que un problema extravagante y absurdo se solventa con una ocurrencia igual de estrafalaria. Pero yo creo que es al revés. Un problema muy extraño se tiene que solucionar con un poco de sensatez, razón y sentido común.
La mujer, tenían en la mano unos candados que había encontrado en la alacena para que los colocase el marido, y viendo que éste no atendía a sus razones, los dejó de mal grado sobre un estante que había junto a la cómoda dando un golpe sobre la madera, propio de un jugador del tute o del guiñote, cuando mata echando el as.
A partir de ese momento, la estantería empezó a crepitar primero y a crujir más después. Y por algún efecto de vibraciones y simpatía entre materiales, todos los estantes, repisas y anaqueles; todas las consolas, baldas y entrepaños, parecían estar sonando como si no pudieran encajar unas tablas en las otras y al acercase a ellas el marido, también el suelo de madera comenzó a rugir y restallar. La madre arrancó a gritar de modo agudo y desgarrado, tapándose los oídos y por eso no podía escuchar a su marido que le decía:
-¡Cuidado, esposa, que te harás daño si pisas allí, que la tarima del suelo está saltando!
Efectivamente las tablillas de haya que conformaban el suelo que les separaba de la húmeda tierra parecían no poder soportar la tensión y comenzaron a estallar ruidosamente. La lluvia comenzó a caer como un castigo y el techo no dejaba de sonar también con un repiqueteo de gotas, que finalmente se colaron dentro de la casa. Las goteras eran muy grandes. Y la mujer chillaba de modo aún más estridente y los niños también.
Cuando quise terminar de leeros este cuento pude ver que las últimas páginas se habían extraviado. Llevo varios días buscando el final, he mirado en todos los sitios, bajo muebles, y cojines y entre libros, pero de momento no han aparecido las hojas que faltan. Puede que el final sea trágico. Tampoco sorprendería que el final fuera muy triste y que los niños llorasen mucho por ello en el cuento. Yo me he imaginado uno, que es el que os voy a contar a falta de otra cosa. Y podría ser así:
Cuando la mujer vio que la casa parecía que se iba a derrumbar y no pudiendo soportar aquella destrucción ni aquellos estruendos, salió corriendo de allí por el camino del pueblo. El padre abrazó a las criaturas y con sus camisones, salieron a seguir con la vista a su madre huyendo despavorida. Los niños le pedían a gritos que volviera mientras la noche de lluvia parecía quererles sumergir.
El padre vio que ella necesitaba encontrar la paz. Dijo a los niños que su madre iba seguramente a refugiarse a la iglesia, a rezar para que se acabasen los ruidos.
Estaba amaneciendo. La lluvia se había extinguido como si temiera a la luz del día y el viejo caballo relinchó como cada mañana.
El padre encontró leche y pan, donde la madre la dejaba. Les dio el desayuno y les dijo a los niños:
-Mirad una cosa: que las paredes son de piedra. Aún nos quedan estos muros. Nunca van a chirriar ni a crujir ni a saltar.
Durante los siguientes días, todos hicieron un poco por volver a ordenar la casa. Los ruidos… sería por la humedad que dejó aquel diluvio, se convirtieron en un eco lejano de lo que habían sido. Hasta que llegaron a olvidarlos. No así a su madre. Sin embargo, los chirridos y los ruidos se habían ido con ella. La paz reinaba en la casa.
El tiempo pasó despacio y tranquilo.
Una mañana, a la hora del relincho, cuando el sol aún estaba bajo y las sábanas tendidas parecían doradas, el pequeño gritó:
-¡Mirad!
Señalaba hacia la ventana. Y como habrás adivinado ya, aunque estaban lejos, reconocieron los andares de la madre bajando por el camino que faldeaba el monte hacia el pueblo, que estaba rojizo, entre la aurora y los brezos.
Finalmente la madre permaneció estática, junto a unos árboles muy tristes, sin acercarse a la casa reconstruida, como si algo le impidiera avanzar.
El padre y el hijo mayor, con ojos de esperanza, salieron con la carreta a recibirle, menos los más pequeños que quisieron salir corriendo, a ver quién llegaba primero.