Al anochecer se reproducen las sombras. Han estado ahí, ocultas del sol, durante el día, cobardes, escondidas detrás de los árboles y entre los matorrales. Pero al dormirse el fuego, inician el aquelarre, se asoman bajo las piedras, salen a la superficie desde el fondo de los mares y la tierra para tratar de cubrirlo todo, de dominar cada rincón y ocultar el mundo en el que vivimos y a nosotros en él.
Esta comunidad que convive con nosotros se mantiene en diaria conspiración o en resuelto motín. Contamos con ello. Lo contemplamos con total condescendencia. Las sombras son, además de traidoras, insignificantes y soberbias. Unas ignorantes que se niegan a admitir que su definición empieza por la palabra ausencia. Son la nada, son el vacío, tratando envidioso de someternos a todos a la oscuridad.
Cada mañana vuelve el gran astro y las ahuyenta, sólo ante todos los peligros. Son necias. Escupen a la mano que les alimenta, ya que si tuvieran todo el poder y desapareciera la luz, dejarían de existir.
El sol es la realidad y la vida.
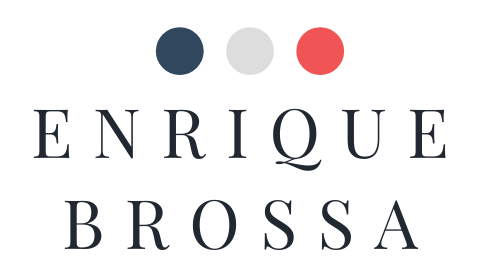


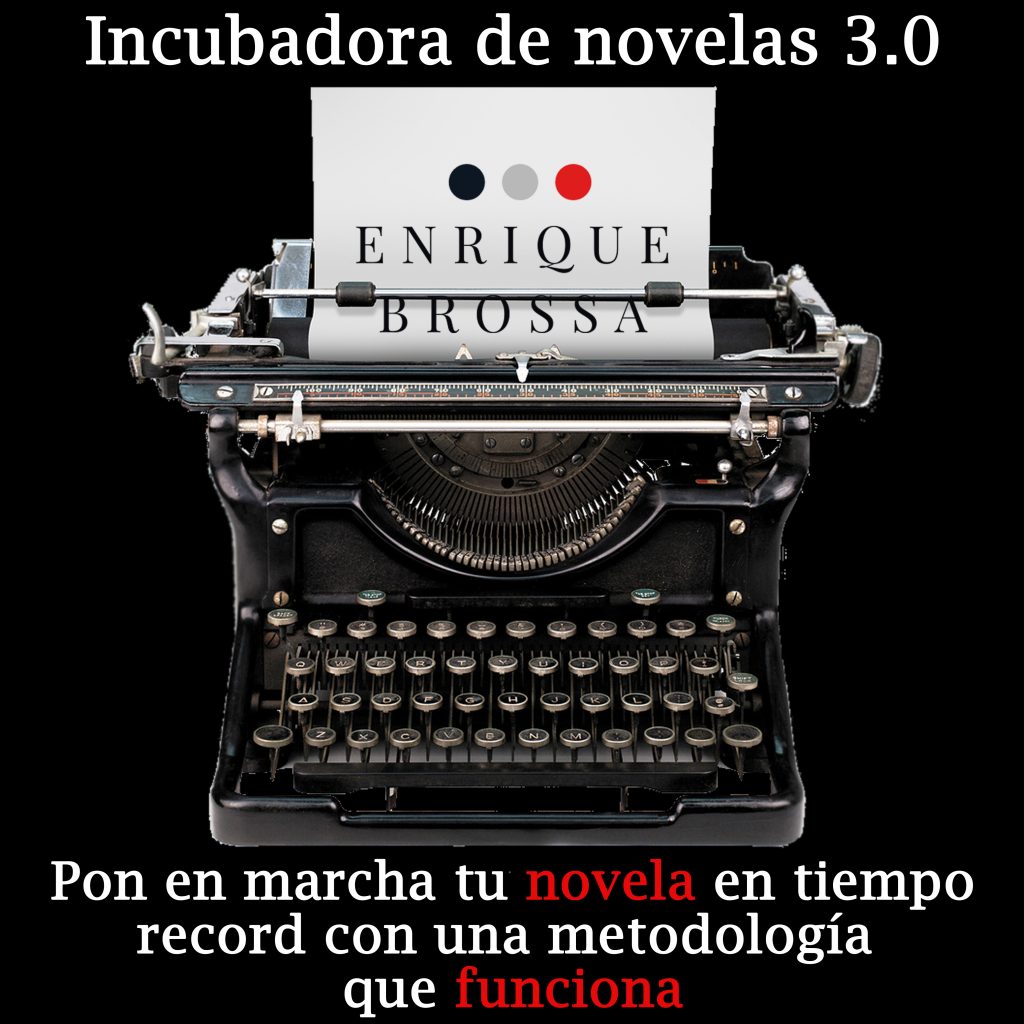


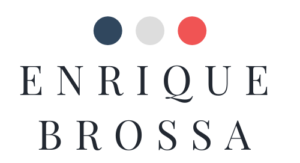
querido Enrique, ¿que te han hecho a ti las sombras? no será la oscuridad la que se define empezando con la palabra ausencia? a las sombras les gusta tanto el sol que bailan y cambian su forma a lo largo que va pasando el día para ayudarnos a orientarnos